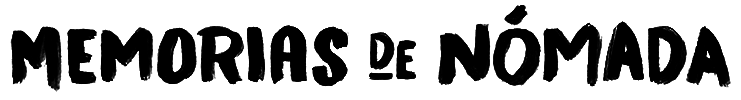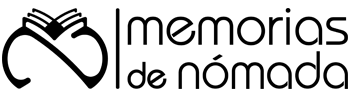Por Andrés Castillo
*Cuento ganador del Premio Beatríz Espejo 2014
Ilustración: Samantha Núñez
El aroma del pan le dio la bienvenida a Ricardo. Irene estaba en la cocina terminando de hornear y preparar café para el desayuno. Era media mañana y ella sabía la hora en que llegaba su marido; él volvía después de haber estado tres días en altamar en el buque de la compañía pesquera. Al tocar puerto los pescadores van hacia el almacén donde limpian de escamas los peces, les sacan la hiel y reciben una parte, además de algún dinero como sueldo. Cuando Ricardo entró a la cocina Irene abordó sus labios; sus manos calentadas por el horno lo arrastraron hasta el baño. Él sólo quería saciar su hambre, mitigar su fatiga de la larga jornada, pero Irene también quería saciarse con su pescador; a pesar del cansancio, Ricardo se dejó hacer en el suelo del baño. Un tibio vapor, sucio de escamas y arena, envolvía los cuerpos, mientras en la cocina se enfriaba el desayuno.
Después de matar el hambre, Ricardo se desplomó en un sueño cálido de mediodía. Cuando despertó, el sol moría en el mar. Su pequeña casa quedaba cerca del monstruo de agua y la luz reverberaba en las paredes tiñéndolas de rojo. Irene había lavado la ropa y la tendió en la soga del patio trasero; limpia y blanca, la ropa flotaba como gaviotas atrapadas en el viento. Una peste pútrida atrajo a Ricardo hacia la cocina; vio una bolsa con peces podridos en el suelo; Irene disponía algo de cenar.
― ¿Volviste a olvidar los pescados que te traje?, ¿por qué no los cocinaste?
― Eran demasiados para mí sola; hice algunos, pero olvidé los demás, perdón. Sabes que me fastidia comer mucho pescado y no soporto tener que guardarlo en la nevera.
― Al menos hubieras ido al mercado a venderlos y no dejar que se pudrieran y desperdiciaran así como si nada. ¿Qué hiciste con los que traje hoy?
―Ya los guardé, no se me van a olvidar estos, de veras.
― Eso espero.
― Mejor ven a cenar.
Terminada la cena ambos se dirigieron al baño para asearse. Irene desvestía a Ricardo y aspiraba con profundidad las ropas, él se dejaba desnudar, mojar con el agua tibia y enjabonar y tallar con una piedra marina para quitar la piel marchita por sus días de pesca. Yendo de su cuerpo al de Ricardo, Irene refrescaba sus miembros y los relajaba disponiéndolos para la noche. Después de quitarse el exceso de humedad con las toallas, salieron del baño y se tendieron en la hamaca del cuarto. A veces el bochorno acumulado incomodaba el acostarse en una sola hamaca y dormían por separado, pero el frescor de los cuerpos limpios estimulaba el deseo. El vaivén de la hamaca, como un oleaje suspendido, los arrastraba como la marea alta. Después de amarse, con caricias por el cuerpo intentaban conciliar el sueño que se resistía a acogerlos.
―Irene, ¿no te gustaría tener hijos? Ya tenemos más de un año de casados.
―Mi cielo, aún no lo sé; no me siento lista para cuidar hijos.
―Pero ya te lo he dicho varias veces, los vamos a crecer juntos; vas a ser una buena mamá.
―No sé, Ricardo, ¿no te parece que aún estamos jóvenes para pensar en eso?
―Pero ya estamos casados, en eso mismo debemos pensar ahora, sino en qué, mi amor.
―Bueno, pues ya veremos.
Acostumbrado a levantarse antes que el sol, Ricardo abandonó la hamaca y se dirigió al patio para remendar redes, preparar anzuelos y afilar cuchillos que le servirían ese día. La ausencia de su pescador junto a ella obligó a Irene a dejar el sueño y preparar algo para el desayuno. Un par de besos y caricias al amanecer despidieron a Irene.
―Me gustaría que vinieras conmigo.
―No ando con muchas ganas para ir al mar, mi amor; mejor me quedo y arreglo la casa y preparo la comida cuando vuelvas.
―Está bien, entonces, nos vemos al rato.
―Cuídate, amor.
Cuando la compañía pesquera no contrataba personal, Ricardo iba al astillero para rentar una pequeña lancha de motor junto a otros compañeros pescadores; se lanzaban a altamar y atrapaban mercancía por su cuenta; al volver la ofrecían en el mercado dividiéndose las ganancias que les permitían esperar hasta el siguiente viaje. En el astillero trabajaba Arón como reparador de lanchas y carpintero. De vez en cuando acompañaba a quienes iban de pesca, la fuerza de sus brazos podía ser un valioso apoyo para jalar redes en días de abundancia. En grupos de tres o cuatro salían los hombres a hacer la labor en el mar, ya acordado el respectivo trabajo y cómo se repartirían los gastos de alquiler y la futura ganancia. Salían desde temprano aprovechando la marea baja y la tenue luz del día para sorprender los cardúmenes. Varias horas en el océano pasaban como olas veloces; por la altitud y la fuerza del sol calculaban el mediodía para retornar al puerto. Ricardo se entregaba a su oficio con vigor y entusiasmo; él solía mantener el buen humor entre sus compañeros mientras esperaban llenar las redes. El movimiento de la marea creaba una armonía en su ritmo de trabajo, se acoplaba al océano y su oficio como pescador le resultaba placentero.
En casa, Irene sabía cuándo volvería su pescador. Las labores domésticas no le llevaban mucho tiempo y al terminar podía salir a entregar sus encargos. Solía aceptar prendas para zurcir, algunos pedidos de bordado o ropa que necesitara arreglo. No era media mañana cuando salió para recorrer el puerto, entregando su labor, cobrando algún dinero, pasar por el mercado y conseguir algo para la despensa. Cuando sus pendientes estaban listos iba al astillero. Como ese día Arón no acompañó a los pescadores, se quedó en la parte del taller trabajando en algún bote; su faena iniciaba raspando los crustáceos que se pegaban en el fondo; adheridos con moho y podredumbre, era necesario forzarlos con navajas y rastrillos agudos para dejar limpia el área a reparar. En esto se encontraba cuando llegó Irene. Dejando sus herramientas sus manos buscaron el cuerpo de ella, aferrándola como si le perteneciera. En el desorden de esas manos rudas, sucias de moho y sudor, Irene se dejaba poseer por él y disfrutaba el vigor de ese hombre diferente, distinto al pescador, con la fuerza y la energía de alguien que tiene los pies en la tierra, pero sabe manejar los embates del océano.
―En dos días saldrá un viaje de la compañía.
― ¿Vas a irte con ellos?
― No, voy a quedarme, tengo mucho trabajo.
― Entonces, no podré venir, no tendrás tiempo.
― Los viajes de la compañía siempre duran varios días, además en la noches no trabajo, lo sabes.
― De todos modos le preguntaré a Ricardo cuanto tiempo tardará el viaje, él nunca desaprovecha esas oportunidades.
El caldo de pescado llegaba a su segundo hervor. Ricardo lo disfrutaba en cada sorbo, se manchaba los dedos, chupaba los huesos precavido, se llenaba el estómago hasta el empacho. La digestión lo amodorraba en la hamaca sin dormir, Irene cosía alguna ropa en la otra hamaca. La tarde se volvía perezosa en los días que una llovizna cubría el puerto. Boleros de amor roto se dejaban escuchar por la radio, los interrumpían las noticias sobre el clima, la llegada de la temporada de huracanes, el primer frente frío. Irene tarareaba con descuido un bolero de serenata. Ricardo iba recobrando el ardor cuando escuchaba hablar sobre los riesgos de las tormentas.
― Irene, ven, vamos a jugar a la sirena.
― ¿Qué?, ¿cómo te acordaste?, ya no hacemos eso.
― Por eso, hace tiempo que no jugamos, ven, vamos a hacerlo.
― Estoy cansada, Ricardo, salí por la mañana, además como que ya no me emociona jugar así.
― Con más razón, vente te digo, vas a ser mi sirena.
Jugar a la sirena era provocar la fantasía hasta alcanzar la realidad. Antes de casarse lo jugaban mucho en la playa, por las noches; durante su primer año de matrimonio fueron abandonando el juego hasta casi olvidarlo. Irene consintió a la insistencia de Ricardo y se volvió sirena que tentaba al marinero. Ella fingía ser la criatura mitológica escurridiza de las profundidades; él la perseguía en su embarcación de velas hinchadas; con su canto ella lograba hipnotizarlo y doblegar su voluntad, pero no se entregaba a sus antojos; haciendo uso de un hechizo de pescadores, él conseguía encontrar el rastro, lograba atrapar a la sirena en sus brazos como redes, la tendía en su lancha de hilos y la poseía, cayendo él mismo en las profundidades marinas. Una siesta los envolvió el resto de la tarde. Al volver del sueño había escampado y un frescor dominaba la noche.
― Voy con los muchachos.
― Mejor quédate, no me gusta que vayas, siempre te pones mal.
― Sólo vamos a pasar el rato, hace días que no voy a Las mojarras.
― Pero siempre te pones mal, y me habías dicho que no volverías a ir porque siempre terminan en pleitos.
― Sólo es juego, Irene, voy un rato nada más, de veras.
Todos los pescadores que se dignaban de profesar ese oficio acostumbraban nutrir la concurrencia de Las mojarras, la cantina del puerto. Además de la cerveza y el aguardiente que se derramaban como olas, en el lugar podían conseguirse por unos billetes los placeres de la piel. Cada pescador que hubiese entrado al menos una vez, había probado alguna delicia que ofrecían las mujeres. El alegre humor de Ricardo, animado de alcohol, se extendía por la cantina; en las mesas se jugaba al dominó o a la baraja y las apuestas sacaban la ira de unos y el entusiasmo de otros, pero el aguardiente apaciguaba a la mayoría y a los que no, las caricias de alguna mal pagada se los llevaban en privado. Un pescador diestro despabilaba en su guitarra la trova; en el aire alcoholizado se dibujaban espirales que confundían el humo del cigarro con el de los pitillos de marihuana. Las conversaciones de los camaradas iban desde el arduo trabajo en el océano, los misterios que vislumbraban en altamar, la vida en el puerto y el placer de las mujeres. Antes de que empezaran a caer en la inconciencia, cada hembra iba en busca de un cliente a quien ya hubiesen tirado el anzuelo. La madrugada apenas descendía, pero la ebriedad ya se elevaba en los pescadores.
―Véngase conmigo, Ricardo, sabe que tengo lo bueno para usted.
― Yo… siempre voy… con lo bueno…
― Venga papi, que ya eres macho calado.
― Vamos sirena… te voy a… atrapar…
Los borrachos salían sin prisa de la cantina acompañados de su respectiva prostituta. En una calleja oscura o en un cuartucho sucio, las parejas de cliente y servidora cumplían el contrato de los cuerpos. En ebriedad, Ricardo no controlaba sus dientes ni sus manos; ante un hombre como él, no eran fingidos los jadeos que dejaba escapar su compañera. Tras expirar el tiempo del encuentro, ella lo ayudaba a vestirse, le compartía un cigarro y lo encaminaba hacia su casa en medio de la madrugada. El escándalo siempre despertaba a Irene, quien envuelta en un resignado silencio ayudaba a Ricardo a caer en el sueño. Había pasado media mañana cuando Ricardo se levantó y pidió de desayunar; con fingido malhumor Irene se puso a servirle. Los días de resaca hundían a ambos en un tácito silencio donde se ocultaban reclamos.
La compañía pesquera contrató a más personal para su viaje, iban a hacer más días que de costumbre. El buque saldría antes del mediodía. Irene y Ricardo se entregaron esa mañana antes de la partida de él hacia altamar. La preocupación por el ligero retraso en su período se esfumó entre los brazos de él, su ansiedad se apaciguó como una tormenta.
―Volveré en unos días, mi cielo.
―Cuídate mucho, Ricardo.
Un abandono parecía habitar el astillero. El ajetreo de Arón y de alguno que otro ayudante mantenían el ambiente de trabajo. Irene llegaba con la noche, cuando el reparador de botes quedaba solo. Ella se dejaba maltratar con las manos ásperas que le lijaban la piel. Sucia de aserrín y barnices, ella volvía a su casa por la madrugada; pocas veces amanecía junto al carpintero. Con la excusa de tener encargos que entregar al día siguiente prefería estar en su casa para recibir el día; aprovechaba la oscuridad para que no la vieran salir del astillero, aunque en el puerto los rumores son como la sal en el mar.
― Nos vemos mañana.
― Hay algo que debes saber, Irene. Me voy del puerto en un par de días.
― ¿Por qué, Arón?
― Me ofrecieron trabajo en la ciudad y quiero tomarlo. Creo que es lo mejor.
― ¿Y yo?, ya no podré verte.
― Tienes a tu esposo; además seguramente llegará otro encargado del astillero.
― ¿Entonces mañana ya no estarás?
― Si quieres puedes venir.
En la última noche, Irene y Arón despertaron juntos al nacer el día. Unos nubarrones oscuros revestían el cielo; la lluvia dejaba caer sus primeras gotas humedeciendo el viento. Panes de coco y huevos con tocino fue el desayuno que compartieron; el café caliente les ayudaba a combatir el viento que se tornaba más frío. El aguacero arreció con rapidez, y como amenazaba volverse más violento, Irene se despidió de él con besos tibios y atravesó la lluvia hasta llegar a casa. Una vez guarecida, se despojó de sus ropas empapadas, tomó un baño y se recostó, olvidándose en los rugidos de la lluvia convertida en tormenta. Los truenos que partían el cielo le hicieron recordar a Ricardo; se inquietó por el hecho de saberlo en altamar y la preocupación le erizó el cuerpo. Pensando en él cayó dormida. La centella de un trueno la despertó; asomándose por el umbral vio muros de agua que ascendían del mar al cielo oscuro y revuelto de relámpagos; el viento aullaba lastimando sus oídos. La corriente eléctrica se había cortado mientras dormía; con veladoras combatió la penumbra. Iba y venía de un lado a otro como un pez atrapado en una estrecha pecera. El agua entró en la casa sin poder evitarlo; levantó del suelo lo que pudiese mojarse y guardó lo que podía donde mejor se protegieran las cosas. Sin poder hacer más, Irene se mecía en su hamaca; suspendida por los hilos y en el vaivén de su balanceo extrañó a Ricardo. Arrullada por el viento, la tormenta, al ritmo de la hamaca, volvió a dormir.
Su casa estaba invadida por el agua cuando despertó al siguiente día. Tendió ropas, zapatos y mantas que por descuido el agua empapó; la calidez solar aún era tierna. El océano había olvidado su bravura y parecía un animal en reposo. Irene se dedicó a secar los suelos con jergas y trapeadores, comprobó el retorno de la energía al encender la radio y aprovechó limpiar también la nevera. Entre bolero y bolero se anunciaban noticias sobre el clima y los efectos de la tormenta pasada. Después de una canción de amor sin corresponder, mientras Irene embolsaba la basura de la nevera, informaron sobre el hundimiento del buque de la compañía pesquera. Decían que durante la tormenta la comunicación se había interrumpido; una avioneta de la misma empresa desde muy temprano salió en su búsqueda, siguió las últimas coordenadas recibidas desde el buque. No hallaron nada. Un frío descendió por la espalda de Irene dejándola inmóvil; apenas escuchaba el murmurar de la marea; una mano descendió a su vientre amenazado por los cólicos de su período, en la otra aún sostenía los peces podridos.