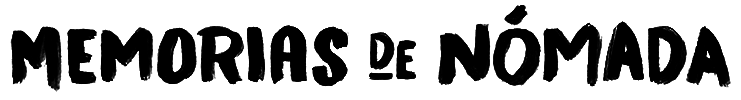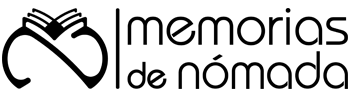Por Yobaín Vázquez Bailón
De todas las aficiones en el mundo, cortar nabos es la más rigurosa. Ya son pocos los que la practican, y no por falta de tubérculos, sino por la pericia que se necesita: un talento raro que sólo puede compararse con el pulso de los cirujanos. Yo fui, probablemente, el último de esta región. Me avergüenza admitir que la técnica me la llevaré a la tumba. Es por egoísmo, no mentiré, pues no he visto manos dignas ni personalidades interesantes para transmitirles mi saber. Cuando mucho hay aficionados que rallan rábanos o pican cebollas, pero nabos, eso no, señor, los nabos fueron mi monopolio.
Aparte de mí, nadie tenía la facultad de seccionar un nabo en perfectos cuadros milimétricos y conservar la piel púrpura en menos de lo que dura un estornudo. Es por eso que las televisoras me mandaban invitaciones, en los días más fértiles de mi carrera, para que los acompañara en sus programas de cocina y talentos. Asistí a ellos con gusto, portaba un delantal blanco en señal de profesionalismo. Blandir cuchillos se me daba bien, pero ponerlos al servicio de la fama era otra cosa. Creaba una magia en los sets de grabación que, pobres de ustedes, no podrán ver en ningún otro lugar.
Así como yo fui la sensación de un martes a las nueve de la noche, otro fulano lo fue un miércoles a las cuatro de la tarde. El desplazamiento siempre es inevitable. En un lugar remoto del mundo alguien cultiva el arte de pelar bananas con los dientes o alguien puede esculpir retablos en pepinos. En otro tiempo, a ellos los esperaría con cuchillos en mano, para medirnos en combate olímpico. Pero ya no puedo, la arrogancia fue mi perdición. Una vez quise saber quién sería capaz de cortar la piel de una fruta o vegetal con la misma perfección con la que yo lo hacía, quién llegaría al centro de su carne y descubriría la médula que le da vida, para luego diseccionar el nervio, la vena más frágil y darle muerte como un relámpago.
En un periódico leí que un famoso caníbal tenía esa virtud, pero yo tuve mis reservas. Pedí una audiencia en la cárcel para conocerlo. Lo tuve frente a mi y en verdad era muy feo, con los dientes de fuera y la nariz chata. Puse sobre la mesa un cuchillo de mantequilla que había metido de contrabando. Apenas iba a sacar una manzana para que mostrara sus aptitudes, el caníbal tomó el cuchillo arrebatadamente y con la misma intensidad me rebanó el dedo meñique. Con gran destreza cortó en cientos de pedazos mi dedo. Eran extremadamente suaves sus movimientos, se podría decir que hacía música con el pequeño cuchillo. Me sonrió sabiéndose poseedor de un genialidad sin precedentes en materia de cortes finos, y yo, aunque me desangraba, no pude mas que reconocerlo y aplaudir su hazaña.
Lástima que mi dedo amputado le haya otorgado otros veinte años de cárcel. No le alcanzará el tiempo para ser libre y que su don se haga público y pueda ser entrevistado en el noticiero matutino. Mayor desgracia fue que su impulso me convirtió en discapacitado para ejercer mi noble oficio y ser llamado vulgarmente desde entonces “el nueve dedos”.
No habrá quien pueda igualarme. No conoceré un heredero. Y lo que más rabia me da es que en poco tiempo brotarán nabos transgénicos, bestiales mutantes de carne jugosa y olor a tierra profunda. La gente ordinaria los hará papilla y yo sólo podré maldecirlos por su zafiedad, irritado por los cosquilleos del muñón del dedo mutilado y con hartas ganas de cortar nabos.