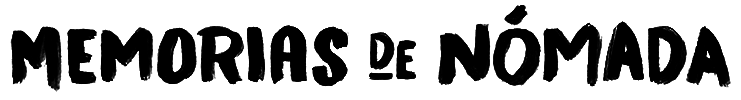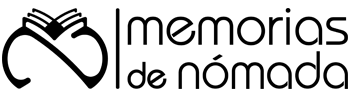Por Rodrigo Llanes Salazar
Ilustración: Diego Noh
Si algo me ha enseñado el estudio de la antropología es que, más allá de la diversidad de prácticas sociales y culturales, los seres humanos compartimos algunas preocupaciones: queremos pertenecer. Formar parte de algo, aunque a veces también queremos destacar y distinguirnos del colectivo —y esto no pasa solo en las individualistas sociedades urbanas posindustriales capitalistas tardías sino también en las pequeñas aldeas tribales—; queremos gustar, a nosotros mismos y a otras personas; nos preocupa la forma como vemos y sentimos nuestro cuerpo y cómo las otras personas lo ven y lo sienten —lo que comúnmente revive inseguridades y provoca ansiedades.
Creo que las personas de cualquier sociedad gozan por momentos los sentimientos de orgullo y dignidad, y evitan sufrir vergüenzas y humillaciones.
El racismo y el clasismo tienen que ver con todo ello. En su libro Las élites de la ciudad blanca. Discursos racistas sobre la otredad, la antropóloga Eugenia Iturriaga escribe que “el racismo consiste en caracterizar a un grupo humano por su aspecto físico (atributos naturales reales o imaginados), asociándolos a su vez a características intelectuales o morales, y con base en esto adoptar algún tipo de práctica de discriminación o exclusión” (pág. 49). Así, el racismo, o las diversas prácticas y discursos racistas, tocan profundamente a las personas al negarles sentidos de pertenencia, al impedir que formen parte de determinados colectivos. Cuando las prácticas y discursos racistas distinguen a una persona o un grupo, es solo para humillarlos, para hacer menos su cuerpo, su piel, su persona.
Generalizando también, el clasismo, por su parte, consiste en aquellas prácticas y discursos de discriminación o exclusión basadas en la clase social. Desde luego, existen muchas ideas sobre lo que es la clase social, pero simplifiquemos a Marx, Weber y sucesores al decir que aquella se define por una posición en el sistema de relaciones de producción —en la clásica visión marxista, por ejemplo, quiénes son propietarios de medios de producción y quiénes no lo son, y cómo se relacionan a partir de dichas relaciones de propiedad.
En varias ocasiones he presenciado discursos sobre si en México es más importante o más grave el racismo o el clasismo. A mi parecer, si bien dichos fenómenos son distintos —pues es posible, y sucede, que integrantes de una misma clase realicen prácticas racistas entre sí—, en nuestro país, racismo y clasismo están estrechamente imbricados. En Las batallas en el desierto, José Emilio Pacheco escribió la célebre frase “Si los indios no fueran al mismo tiempo los pobres nadie usaría esa palabra a modo de insulto”. Y creo que tiene mucha razón. En México, la palabra “indio” muchas veces se utiliza como insulto proferido contra personas que no necesariamente son indígenas, pero que sí son percibidos como pobres o como “nacos”.
En Yucatán, la correspondencia estadística entre población que se considera indígena (alrededor del sesenta y cinco por ciento) y la que se encuentra en condición de pobreza (casi el cuarenta y dos por ciento), puede hacernos pensar que hay una correlación simple entre racismo y clasismo. Especialmente porque los municipios más pobres —Tahdziú, Chikindzonot, Tixcacalcupul, Mayapán y Tekom, todos ellos con más del noventa por ciento de su población en pobreza—, también son los que tienen un elevado porcentaje de población maya. Pero lo cierto es que el racismo contra lo indígena y contra lo maya puede expresarse también entre no indígenas. Pongo unos ejemplos. Estudié casi toda mi vida en una de las escuelas descritas como de “élite” en el libro de Iturriaga. Cuando de niño jugaba fútbol en la escuela, era común que en los insultos y otras prácticas de humillación se emplearan nombres de municipios en maya. Por ejemplo, “regrésate a Peto”, aunque la persona en cuestión no tuviese nada que ver con dicho municipio. Un compañero había estudiado antes en una escuela pública con nombre maya y le daba vergüenza decir cuál era esa escuela. Un compañero más, que en Mérida fácilmente podría ser identificado como “blanco” y que difícilmente sería percibido como “pobre”, portaba un apellido maya y por ese simple hecho era motivo de “botana” (“lapos” y “chupes”) entre los estudiantes. En ninguno de estos ejemplos mis compañeros implicados eran indígenas, pero el racismo contra lo indígena, en este caso, contra lo maya, era el lenguaje en el que se expresaba también el clasismo.
A partir de estas experiencias, pienso que lo importante es analizar las formas en que racismo y clasismo se imbrican entre sí. Las caravanas migrantes de los últimos meses pusieron en evidencia que nuestra xenofobia tiene una clara dimensión de clase, pues nos asustan poco las personas norteamericanas y europeas que han llegado a vivir a Mérida, pero sí nos escandalizan las personas pobres que escapan de la violencia y de la pobreza misma en países centroamericanos. Por eso han circulado mucho en redes sociales publicaciones que aluden al concepto “aporofobia”, o miedo a los pobres, que acuñó la filósofa española Adela Cortina.
Todo lo anterior se complica porque, como han advertido las y los estudiosos del racismo en México, el discurso de que nuestro país es uno “mestizo” ha hecho creer que en él no hay racismo. Y, más allá del discurso nacionalista del mestizaje, desde luego que nadie quiere ser visto como una persona racista. Por ello es todo un logro que las investigaciones sobre el tema hayan cobrado mayor impulso en México en las últimas décadas, con estudios pioneros como los de Alicia Barabas, Alicia Castellanos, Guillermo Bonfil, Rodolfo Stavenhagen, Jorge Gómez Izquierdo y Olivia Gall, quien impulsó la creación y dirección de la Red Integra. Red de Investigación Interdisciplinaria sobre Identidades, Racismo y Xenofobia, una de las redes temáticas del Conacyt, que ha articulado a estudiosas y estudiosos del tema en México y otros países.
En Yucatán, uno de los pioneros sobre el tema es el sociólogo Ricardo López Santillán, investigador del CEPHCIS que en 2011 publicó el libro Etnicidad y clase media: los profesionistas mayas residentes en Mérida. En estas páginas, López Santillán analiza lo que él caracteriza como un “racismo de baja intensidad” contra los mayas, particularmente contra los profesionistas mayas de clase media. Se trata de un racismo de “baja intensidad” porque, a diferencia de sociedades como Estados Unidos o Sudáfrica, el racismo en Yucatán no suele expresarse en actos de violencia física directa. Más bien, desde la perspectiva teórica de Pierre Bourdieu, López Santillán estudia la “violencia simbólica” que sufren los profesionistas mayas, quienes, en sus historias de vida, documentadas por el investigador, narran cómo su comunidad de origen, sus apellidos, su forma de hablar, sus rasgos físicos, entre otros elementos, han sido motivo de vergüenza, humillación y sufrimiento. En investigaciones que he realizado sobre etnicidad y derechos del pueblo maya he encontrado muchas historias de vida similares a las registradas y estudiadas por López Santillán.
Recuerdo muy bien algunas historias de vida de activistas mayas en las que narran episodios que, si bien no tienen que ver con la persecución de militares o paramilitares, como ha sucedido contra mayas en Guatemala y Chiapas, sí son violentas, pues les produjeron humillación y sufrimiento. Por ejemplo, quien me contó que cuando era niño e iba a la escuela le pedía a su mamá, una “mestiza” que vestía hipil, lo dejara una cuadra antes de llegar al colegio, para que sus compañeros no se burlaran de él por ser hijo de una mestiza. O los numerosos relatos de maya hablantes que sentían vergüenza de hablar en la escuela porque, a pesar de que hablaban español, creían que se les podía notar el acento “aporreado” de la lengua maya, una lengua que ha impactado en la forma que estructuramos y pronunciamos el español en Yucatán (amén de las numerosas palabras mayas que empleamos cotidianamente en el español yucateco).
Si bien los activistas mayas con los que he trabajado han convertido la vergüenza en un motivo de orgullo y reivindicación étnica, también es cierto que numerosas personas identificadas como indígenas siguen sufriendo discriminación racista, ya sea porque no pueden acceder a la justicia por desconocer el sistema judicial, por no contar con defensores, traductores e intérpretes o porque el Estado no reconoce sus propias formas de solución de conflictos. Los ejidos de Yucatán sufren constantemente despojo de sus tierras y recursos porque las instituciones agrarias operan principalmente a favor de empresarios y funcionarios. Problemas similares se viven en los ámbitos educativos, de salud, los medios de comunicación, entre otros.
En una época de incendiarias polarizaciones en redes sociales y medios de comunicación, el problema del racismo y clasismo en Yucatán ha ganado presencia en la conversación pública tras el estudio de Eugenia Iturriaga, profesora investigadora de la UADY, sobre las prácticas y discursos racistas de las élites tradicionales de Mérida en torno a los mayas. Su libro, Las élites de la ciudad blanca, es producto de su tesis de doctorado presentada en la UNAM en 2011 y que ganó el prestigioso premio Fray Bernardino de Sahagún a la mejor tesis de doctorado en 2012. Pero la polémica vino años después, cuando en marzo de 2016 Diario de Yucatán publicó una entrevista a Iturriaga sobre el tema. Las reacciones no se hicieron esperar: desde acusaciones xenófobas que pretendieron desacreditarla por ser una “huach” (es decir, que no es de Yucatán) hasta editoriales en Diario de Yucatán, La Jornada Maya y otros medios que continuaron la discusión sobre el tema.
Creo que, desde entonces, el racismo y clasismo ya forman parte de la discusión pública en medios y redes. No extraña que, cuando vio la luz a inicios de 2017, Las élites de la ciudad blanca se convirtió en un verdadero bestseller académico: su presentación en la Feria Internacional de la Lectura Yucatán de 2017 parecía la conferencia de un youtuber —por lo concurrido del evento— y el libro se vendió como pan caliente (el CEPHCIS ya reimprimió la obra). Además, Iturriaga no solo ha contribuido a poner el tema sobre la mesa y en la conversación pública sobre el estado, sino que también, con sus cursos y la dirección de tesis de grado y posgrado ha formado a nuevas generaciones que están estudiando el tema, entre ellas, la estudiante de doctorado Verónica Escalante, quien investiga sobre el problema de segregación urbana en Mérida y sus efectos en los prejuicios racistas en la infancia, así como las estudiantes de licenciatura Cynthia Uc y Jimena Vázquez, quienes investigan sobre las prácticas y representaciones de la belleza física y los racismos cotidianos, respectivamente.
Por décadas, los estudios sobre el racismo y clasismo en Yucatán fueron excepciones en la academia. Notablemente, han sido personas “de fuera” quienes se han interesado en el problema, desde el antropólogo Robert Redfield que en la década de 1930 publicó “Race and class in Yucatan”, hasta los estudios de López Santillán e Iturriaga (ambos provenientes de Ciudad de México). ¿Acaso la mirada externa capta mejor el racismo y clasismo que las y los yucatecos hemos naturalizado y normalizado?
Finalmente, creo que es posible advertir que los estudios sobre el racismo y clasismo en Yucatán irán aumentando y que, en sintonía con otros estudios hechos en México y otras partes del mundo, indagarán sobre las prácticas y discursos racistas no sólo contra indígenas, sino también hacia afrodescendientes, descendientes de libaneses, coreanos, chinos y otros grupos (ya contamos con estudios sobre dichos grupos); problematizarán las identidades y categorías de “mexicano” y “mestizo” —categoría frágil y vulnerable, como ha analizado Mónica Moreno—; la “blancura” como aspiración o las relaciones entre racismo, clasismo y violencia. La humillación y el sufrimiento que provocan el racismo y clasismo bien justifica que desde la academia intentemos entender esos problemas y, sobre todo, contribuir a eliminarlos.