Por Katia Rejón
A Mariana Gorocica Barrera
La Revolución Mexicana es una promesa que nunca se cumplió pero que, como premio de consolación, nos dio una supuesta identidad que arrastramos todos los días. La literatura del criollismo, nacida de esta lucha armada, nos regaló a Juan Rulfo, Mariano Azuela, Martín Luis Guzmán, José Revueltas, Agustín Yáñez; el muralismo mexicano, a Diego Rivera, José Clemente Orozco, Rufino Tamayo. La Revolución aparentemente no ha muerto, está presente en las tiendas de souvenirs, discursos políticos y manifestaciones sociales. Es el gran mito unificador del siglo XX, pues de un movimiento multiclasista nació la figura de un mexicano con cualidades contradictorias, estereotipo alimentado por figurillas heróicas que, como en la fábula de Augusto Monterroso, fueron aniquiladas para luego hacerles una estatua.
Roger Bartra dice en su libro La jaula de la melancolía que “los ensayos sobre el carácter nacional mexicano son una traducción y una reducción de una infinidad de obras artísticas, literarias, musicales y cinematográficas”. En el período postrevolucionario, José Vasconcelos y Antonio Caso trataron de aprovechar la energía y el discurso de la revolución para crear un personaje mexicano y colocarlo en la historia universal. Caso afirmó que “la revolución consustancial es la forma categórica de nuestra existencia”; por su parte, Vasconcelos intentó desarrollar una filosofía que sustentara un espíritu mexicano auténtico, cosa que nunca logró. El mito del indio, afirma Bartra, con su inevitable cauda de tristeza rurales, no es suficiente; el mexicano moderno debe contener la tragedia del mestizaje en un contexto urbano.
Esther Acevedo confesó que la política heredada de la revolución tuvo que justificar un nuevo país a través de la creación de una cultura nacional: «La gestación de un mito para lograr la hegemonía cultural, estaba comenzando”. El muralismo mexicano, a pesar de contar con artistas críticos, contribuyó a esta formación de la cultura nacional. En 1929 la Escuela Central de Artes Plásticas de México buscaba proletarizar al artista; sin embargo, debido a la poca preparación ideológico-política de los pintores, en la mayoría de los casos sirvió más para intereses demagógicos del gobierno que para los obreros y campesinos. El Muralismo le hacía creer a la sociedad que ellos eran el Estado usando la figura del pelado, arquetipo también presente en la industria cinematográfica de México y representado principalmente por Cantinflas. José Clemente Orzco fue uno de los primeros en mostrarse harto del patriotismo de la época: “Detesto representar en mis obras al tipo odioso y degenerado del pueblo bajo y que generalmente se toma como asunto ‘pintoresco’ para halagar al turista o lucrar a su costa. Somos nosotros los primeros responsables en haber permitido que se haya creado y robustecido la idea de que el ridículo ‘charro’ y la insulsa ‘china poblana’ representen el llamado ‘mexicanismo’”. ¿Qué pasó con el arte que comenzó pintándose en las calles para que cualquiera pudiera verlo y que se rebelaba contra las galerías porque ahí, decían, no estaba el verdadero pueblo mexicano? Terminó en el museo del Palacio de Bellas Artes, o como encargo de funcionarios que deseaban asistir a la gran fiesta de la cultura nacional y llenar de murales sus establecimientos.
Martín Luis Guzmán, uno de los mayores exponentes de la novela revolucionaria afirmó que “los mexicanos tuvimos que edificar una patria antes de concebirla puramente como ideal y sentirla como impulso generoso: es decir, antes de merecerla”. Buena parte de ella es una construcción cultural de lugares comunes y arquetipos que la cultura anglosajona se formó del campesinado, y que, a través de las manifestaciones artísticas consideradas como “retratos” de una nación, se fueron aceptando en el imaginario colectivo.
En el cuento Clis de Sol de Manuel González Zeledón, el personaje Cornelio se describe a sí mismo como un “pobre inorante”, “un campiruso pión” en contraste con el narrador (aparentemente el mismo autor) quien es “tan leído” y “que hasta hace leyes onde el Presidente con los menistros”. Y cómo olvidar la escultura El Pensamiento de Rómulo Rozo, exhibida en la Biblioteca Nacional de México en 1932, que representaba a un mexicano ensimismado, reflexivo; pero terminó comercializado como Sleepy Pancho después de que alguien le pusiera una botella en la misma exposición y, finalmente, un cactus. Infortunadamente, el imaginario popular del campesino es hoy un personaje dramático, víctima del despojo, un misterio telúrico que acepta su condición calladamente. En su magnífico poema Retrato hablado, Waldemar Noh reconfigura esta noción para advertirnos que no sabemos absolutamente nada del indígena campesino, una contrariedad para la literatura criollista.
“¿Vamos a entrar en el tercer milenio con una conciencia nacional que es poco más que un conjunto de harapos procedentes del deshuesadero del siglo XX, mal cosidos por intelectuales de la primera mitad del siglo xx que pergeñaron un disfraz para que no asistamos desnudos al carnaval nacionalista?” pregunta Roger Bartra. El recuerdo de esta lucha es al mismo tiempo lo que nos define y lo que nos detiene a repetirla o reavivarla. Raymundo Gleyzer estrenó en 1973 en Argentina la película México: La Revolución Congelada, irónicamente con el apoyo del candidato a la presidencia de México en ese momento: Luis Echeverría, quien por su puesto ignoraba el contenido del guión. Este filme no era un elogio a la revolución como pensaba, sino una crítica a su institucionalización. Una escena filmada en una hacienda henequenera de Yucatán muestra a una mujer en su mecedora abanicándose mientras cuenta cómo su familia perdió siete haciendas y se quedó solamente con catorce. Gleyzer le pregunta en voz en off su opinión sobre sus trabajadores mayas, a lo que ella contesta: Son flojitos, pero el calor igual es para agobiar a cualquiera.
Si la Revolución Mexicana fue una guerra civil y la mayoría de los mexicanos terminó peor que al inicio, entonces es hora de admitir abiertamente que la perdimos, o peor aún: la inmovilizamos. En el libro La Segunda Muerte de la Revolución Mexicana, Lorenzo Meyer dice: «El modelo y la lógica que dan sentido a la política actual de la élite del poder mexicano, poco o nada tienen que ver ya con el movimiento que estalló en 1910», sin embargo, el discurso nacionalista de antaño sigue vigente simulando perseguir los mismos ideales. No hay mal que dure cien años, dicen, pero aquí estamos: cien años después, celebrando una guerra corrompida, celebrando que un día quisimos cambiar el orden y el progreso por tierra y libertad. Y que, un siglo después, todavía no hacemos nada por recuperar al menos uno de los cuatro.
@KatiaRee
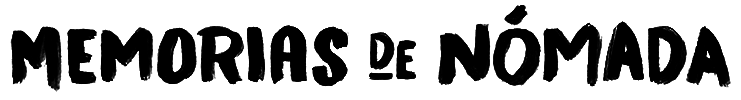
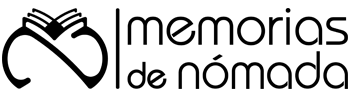




Gracias por escribir del tema
Thank you for sharing your info. I really appreciate
your efforts and I am waiting for your next post thanks once again.