Por Katia Rejón
Si la cultura fuese medible, se mediría por la animación que despierta una obra en la conversación. La cultura no depende de la cantidad de libros leídos, sino del nivel de la conversación que comparte la felicidad de leer, escuchar, contemplar.Gabriel Zaid
Yo no sabía que era chaparra hasta tercero de primaria. Suponía que era normal ser la primera de la fila debido a que todos los niños tenían un año más que yo. Gustavo, el hijo de la maestra de tercero B y mi amor platónico desde que en una fiesta de disfraces se vistió del Sheriff Woody y yo de granjera, fue el que me plantó en la cara esa dura realidad: le dijo a otro niño que yo estaba loca si creía que podría gustarle alguien tan chaparra como yo. En ese entonces yo no era popular en el colegio, había vivido en Mérida y tenía un acento «chistoso» para los demás niños. Me pedían que hablara como le dirían a otro que hiciera un truco. En el recreo caminaba con una niña con sobrepeso que era de Valladolid. Éramos una pareja singular, pero dejó de ir a la escuela. Cuando se fue ya no había nada que hacer. Durante el receso uno podía rentar libros, balones o juegos de mesa. Para estrenar mi nueva credencial de primaria fui a la biblioteca y elegí un libro -después de todo era lo único que podía hacer sola-, encontré Pulgarcito.
La señora Carmita me regalaba libros de sus hijos cada vez que la visitábamos a ella y a su nieto. Con toda la alevosía del mundo me sentaba frente al librero a veces sólo a hojear y ver los dibujos. Sabía que si me mostraba interesada por uno me lo regalaría. Nunca pude obtener el cuento «La princesa que no sabía reír» con ilustraciones de tribilín. En mi casa teníamos algunos libros: La guerra de Troya que mi papá leía cuando se le acababan los crucigramas, La guía matrimonial, un libro de Metafísica, Un grito desesperado, dos Biblias infantiles y mi libro de lecturas de la primaria. Cuando los terminé comencé a leer la revista Selecciones que mi papá recibía mensualmente.
La cantidad de libros a mi disposición no era proporcional a la cantidad de veces que me daban ganas de leer. Eso ocasionó que leyera no sólo cualquier cosa, sino varias veces libros que yo sentía «impactantes» como El caballero de la armadura oxidada y El lazarillo de Tormes. En una navidad mis papás me compraron tres libros: Tom Sawyer, Hukcleyberry Finn y El viaje al centro de la tierra. Ahora sé que la obra cumbre de Mark Twain es Tom Sawyer, pero para mí ésta fue como un borrador para escribir su verdadera historia: Huckleyberry Finn. Julio Verne me aburrió hasta el hartazgo, lo dejé a propósito en un hotel de Campeche para no tener que leerlo ni verlo nunca más. Hasta hoy no he vuelto a leer nada de Verne, aun cuando sé que quizá en esta etapa de mi vida podría comprenderlo mejor. Me alejé de Verne y de todo aquello que tuviera coordenadas o descripciones técnicas. Es curioso como la primera impresión de una lectura a temprana edad puede trascender en tu vida. Cuando alguien me pide que le recomiende un libro, tiemblo. Puede desencantarse si es el libro equivocado.
Guillermo Sheridan escribió en el 2007 que era un hecho irrefutable que al mexicano no le interesan los libros. «Se hizo todo lo posible, que conste. Y aunque haya sido en vano, hay dignidad en la derrota. Así pues, relajémonos, respiremos hondo, tomemos un descanso». ¿Se hizo todo lo posible? «Años de esfuerzo educativo, de aventar dinero a raudales en bibliotecas, centros culturales, publicidad, campañas y ferias…». ¿Se aventó dinero a bibliotecas y centros? ¿Y como por dónde habrá caído? En toda mi educación básica sólo una escuela tenía biblioteca (estudié en siete primarias), y en la secundaria y la prepa este lugar no era más que un depósito de los viejos libros de texto.
Nunca me enteré hasta buscar por mi cuenta que existían todas estas cosas. Lo que se le olvida a Sheridan es que este país tiene una jornada de ocho horas de trabajo que se convierten en diez, y a veces en más si tienes más de un empleo y que el único momento donde se podría leer es en el camión donde algunos ni siquiera pueden mantenerse despiertos. Lo que se le olvida a Sheridan es que el 59,1% de la población no nace en un ambiente donde haya libros para escoger, donde el único libro a la mano en la infancia y la adolescencia es el escolar, con textos elegidos a partir de la lógica del canon, el mismo que nos dice que debemos conocer y nos debe gustar el Siglo de Oro Español.
Gregorio Sánchez Zamora lo ha dicho mejor: «Hablar de hábitos y habilidades de lectura de una población excluida de la educación, el trabajo y el desarrollo económico es simplemente absurdo, tan absurdo como evaluar los hábitos alimenticios de millones de pobres que no tienen acceso a la canasta básica, o a los hábitos de higiene de quienes carecen de agua potable (…) afirmar sin más que en México ‘no se lee’, por el hecho de que la gente no puede o no quiere leer lo que algunos quisieran, no es sino un acto de profundo clasismo y etnocentrismo».
A una maestra de historia le decíamos Saiyajin por los rayos rubios de su cabello crespo. Era aburrida como la más, «estudiábamos» cantando las fechas y los nombres de los generales, hicimos algunas composiciones musicales que me daría vergüenza transcribir. Después del Exani I olvidé todo. Peshcao era mi mejor amigo en la prepa, fue el primer y único lector que conocí en la escuela. Me recomendó emocionado con sus ojos de pez un libro de historia. El libro era México negro de Francisco Martín Moreno y hablaba sobre la historia del petróleo en México y la Revolución pero de manera novelada. Al leerlo me pregunté por qué rayos no leíamos libros así en la preparatoria.
Si es eso había pasado en México, quería discutirlo con alguien, quería preguntarle a cualquier persona por qué andábamos así por la vida como si nada, cuando nuestro deber era sentirnos ofendidos. Ninguna fecha, ningún nombre de batalla, generalísimo, o héroe patrio me causó lo que Francisco Martín me hacía sentir con el campesino de «Los limoneros», que no existía pero era un arquetipo de todos los campesinos de 1910. Por primera vez un libro me hacía entender no sólo lo que yo era, sino cómo era el mundo que habitaba.
Las personas se asustan cuando les cuento que algunas bibliotecas queman y tiran sus libros. «No hay espacio», «están maltratados» son algunos pretextos para deshacerse de ellos. En las películas gringas las bibliotecas parecen plazas comerciales llenas de libros y mesas. Cuentan los que saben que se puede encontrar de todo. En un artículo publicado recientemente en Sin Embargo, Luis Felipe Lomelí dice que el contenido va «desde las costumbres sexuales de Gengis Khan pasando por la historia natural de los árboles de la comarca, ritos de Sumatra y biografías de matemáticos y pintores». Aquí tienes suerte si encuentras un libro -que no sea de un autor local- escrito después del 2012.
Viví diez años en una colonia que tenía una biblioteca pública a seis cuadras de mi casa. Lo supe el año pasado. Siempre pensé que era la caseta de un cárcamo de agua. A los 16 comencé a tomar clases de francés. El camión pasaba por la biblioteca de Chuburná, así que hacía una parada de emergencia y tomaba tres libros a la semana. Generalmente me gustaban sólo uno o dos, pero como no tenía tiempo de elegir y los autores no me remitían a nada, no tenía cómo escoger. Igual podía llamarse Rosario Castellanos que Juanita Pérez. No tenía idea de quiénes eran. Pero así conocí y me enamoré de Juan José Arreola, Gabriel García Márquez, Elena Garro, Rubén Darío y hasta Franch Ilich cuyo libro Metropop saqué al menos cuatro veces. Había algunas joyas que sólo habían sido sacadas una vez en 1999.
Con el tiempo descubro que la literatura es para muchos un escudo para la ignorancia, cultura y posición, otra clase social de llamados intelectuales que escriben columnas sobre «cómo leer un libro a la semana» con cálculos exactos de cuántas páginas se deben leer para ser un poco como ellos, como si se tratara de un maratón. Se mide a la lectura con estadísticas, las mismas que posicionan a Estados Unidos como un país ejemplar porque su industria editorial funciona igual que sus transnacionales de comida rápida: Industria de lectura rápida. Y peor aún, creen que la razón de que los delincuentes sean delincuentes es porque no leen y no la pobreza. Y creen que la razón de que la gente no lea es por flojera y no la pobreza.
El estudio «Panorama del Libro Digital en México» que hizo la Casa del Libro México demostró que existen 25 millones de ciudadanos sin acceso a la lectura, ya sea porque prefieren comer a comprar un libro o porque la biblioteca más cerca la tienen a una hora de distancia. Y sigue pareciendo raro, casi ofensivo y vergonzoso ser uno de los últimos lugares en la escala de lectura mundial, ¿de verdad es sorprendente que un país con 53.3 millones de personas en pobreza esté en los últimos lugares en los índices de lectura? Por supuesto hay gente que puede comprar los libros, que puede ir a librerías y no lo hace. Que les parezca caro un libro, aunque por la misma cantidad compren una pizza. Pero queremos que todo el mundo sea lector ¿para qué? ¿eso nos ayudaría en algo? Así como hay slogans muy efectivos como: Leer hará que no votes por Peña Nieto; habría que impulsar una fe de erratas de todas las campañas de publicidad fomento a la lectura que anuncie: Leer no te quita lo pedante, Leer no te hace buena persona.
A mí no me preocupan los que no quieren leer aunque puedan, sino aquellos que quieren y no saben que quieren. Los lectores potenciales que no han escuchado un poema de Rubén Bonifaz Nuño, que no han leído un cuento de Arreola, los niños que leen todo su libro de Lecturas de la SEP antes de que termine el curso y luego ya no tienen más que leer. Los que saben que les gusta pero no saben por dónde comenzar. O incluso, aquellos que ejercen un trabajo sin preocuparse por tener información, leer sobre el tema que les atañe, dudar e intentar saciarse de las dudas aunque sea para terminar más confundidos. Me preocupa que la bibliotecaria lleve todos los días un televisor portátil a su escritorio mientras nadie visita su recinto.
La literatura me abrió un mundo de posibilidades -no de imaginación-, algunos libros llegaron como sismos a mover mis edificios de creencias preconcebidas, incuestionables. Lo he dicho antes: me gusta leer como a otros les gustan los números y la natación. Pero si no hubiera sido así quizá no me hubiera acercado a la lectura porque entendí que si tú no vas a ella, ella no va a llegar a ti, o peor aún: va a llegar en forma de libro Esfinge con fragmentos de obras clásicas que el alumno debe analizar como si fuera un aprendiz de filología castellana, con la excepción de que es la primera vez que lee literatura en su vida. Suerte con eso.
Si antes de leer Huckleyberry Finn alguien me hubiera dicho que la lectura me iba a dar beneficios equivalentes a los buenos hábitos de higiene y a la activación física a lo mejor nunca me hubiera acercado a un libro. Para mí los libros comenzaron siendo un misterio, personajes fantásticos que se parecían a mis primos o mis vecinos. Leí el mismo año Un grito desesperado, el Lazarillo de Tormes y Harry Potter y la piedra filosofal. No había un orden ni una lista de libros «cánones», fui descubriendo y discriminando mis propias lecturas sin la influencia elitista que me atrapó tiempo después.
Tut se apellida. Tres letras, una sílaba. Un respiro interrumpido: Tut. Hasta hace poco tenía dieciséis años. Para el «trabajo integrador» de final de curso Tut, como todos sus compañeros, tenía que leer Metamorfosis de Franz Kafka y realizar un ensayo. En él, Tut escribía como hablaba: con frases cortas y sin comas. Me decía que leer Metamorfosis lo puso muy triste, que no podía imaginar cómo se sentía Gregorio esquinado en su recámara, sin comer, sin visitas. Que si su familia lo tratara a él de ese modo, no sabe qué es lo que haría. Y sobre todo se puso a pensar si alguien perdido en el mundo no se sentía como Gregorio aun sin ser un bicho. Tut terminó su ensayo diciendo que no sabe si le gustó o no, pero que la tristeza le duró casi todo el día. Le dio tristeza un bicho. Le dio tristeza un comerciante de telas de 1915. Le dio tristeza un libro escrito por un hombre que vendía seguros en Praga del siglo pasado. Si la literatura te da eso, entonces te lo ha dado todo.
A mí, la literatura me lo ha dado todo.
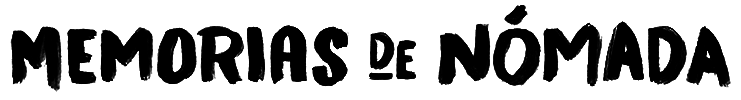
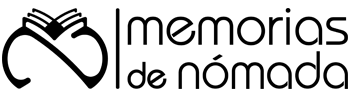



Maravilloso
Me gusta todo lo que describes hija, sin omitir, tantos detalles, como los crucigramas……te felicito, sigue así, te quiero mucho….
Gracias, pà!! te adoro 🙂
Me estoy aguantando las ganas de llorar porque estoy en el trabajo. Me movió mucho. Hermoso, como todo lo que has escrito que he tenido oportunidad de leer. Soy tu fan. Un abrazo.