Por Mateo Peraza Villamil
Ilustración de Raquel Martínez
Sé simple. Sé tú mismo. Nunca transites por caminos hechos. Abre los tuyos. Sé liviano. No tengas miedo a perder. Sé empático. Navega contra la corriente. En una conferencia X dijo: “Cuando tengas la llave tírala y abre la puerta a patadas”. Sentí que a mí me lo decía, que sus ojos se aferraban a los míos mientras, en la primera fila, sostenía uno de sus libros contra mi pecho. Supuse: Me lo dijo a mí. X me tomó en cuenta, sabe que lo admiro. Al final del evento había una fila kilométrica para los autógrafos y cuando llegué, sacudió su cigarro, miró hacia arriba, como buscando una estrella, y dijo: Hola, Camarada, ¿para quién es la firma? Es para mí, dije. Claro, dijo él, pero cómo te llamas. Ignacio, contesté. Ah, qué curioso.
Escribió:
“Para Ignacio, que lo disfrutes”.
Sé feliz. Divergente. Nunca camines lo que ya fue recorrido. Explórate. Luego lo vi acicalarse el bigote y firmar, uno tras otro, los ejemplares de su última novela. Me dio gusto estar ahí, respirar el aire de aquella mañana limpia como la mirada de un niño. Después caminó solo hacia las puertas de cristal mientras la gente lo saludaba, le decían: X, gran novela, me ha encantado, es genial como desenmascaras al gobierno, la manera en la que reivindicas a Latinoamérica. La literatura es el hombre y la letra. Es estilo. Es uno mismo. Así que me dirigí hacia el camino de X para tropezar abruptamente, escupirle un comentario casual. Pero no lo conseguí y pronto me encontré persiguiendo su espalda de ropero entre las calles de la Ciudad de México, entre la gente que no sabía quién era X y entre la gente que sí lo sabía, que le hacía venias o le extendía tímidamente una mano. Sé independiente. Nunca cedas a la presión. Crece hasta perder el suelo.
Y como un personaje de sus novelas, X se instaló en un puesto de tacos y exigió dos amablemente. Sus bigotes se embarraron de salsa, de la bandera mexicana, de las excrecencias que escurrían de la tortilla a su boca o a su playera negra, donde asomaba la barriga de un hombre feliz, pleno, que puede darse el lujo de comer a la vista de cualquiera. Tomé una mesa contigua y esperé. Una camarera diminuta y estrábica se detuvo a mi lado y dijo: ¿Qué le servimos, Güerito?, a lo que contesté: Lo que esté comiendo el señor de enfrente. ¿Cuál? El de enfrente, el que tiene bigotes. La verdad no sé qué pidió el señor, Güerito, porque ya se lo comió. Bueno, lo que vaya a pedir ahora, sírvame lo mismo.
Al poco tiempo tuve bajo mi nariz tres tacos, cuyo contenido no pude descifrar. La mesera habló con el taquero y este volteó a verme con las cejas arqueadas, con un cuchillo en la mano derecha que, moviéndose de aquella forma, denotaba suspicacia. No temas. Las decisiones deben tomarse tarde o temprano. El miedo es la moral. El miedo es subjetivo. El taquero atravesó el vapor de la plancha y le susurró algo a X, quien se inclinó para escuchar. No contengas tus emociones. Perder es un estado de ánimo. X volteó, me escrutó con los ojos semicerrados .Lo miré sin respirar y en ese juego sentí que algo de él entraba en mí, como diría Nietzsche, algo del abismo entraba en mí, se diseminaba como líquido espeso, se repartía con ímpetu en mi sangre. Se levantó. La vida es una ruleta. La vida gira, de pronto caes. Inició la caminata a un ritmo distinto porque, mucho después reparé en ello, ya intuía la persecución. El sentido llega con la secuencia
X atravesaba la Alameda y yo lo medía cada vez a mayor distancia, zigzagueando entre los puestos, el ruido, el tráfico, adentrándonos poco a poco a Garibaldi, rebasando Garibaldi, arribando a Tepito. Por un momento lo perdí. No sientas preocupación. Las oportunidades se repiten. La vida es un ciclo interminable. Y en el mar de seres humanos que pululaban por los pasillos descubrí la aureola de su calvicie, que sobresalía por su estatura y chusquedad junto a un puesto de zapatos. Bien Ignacio, me dije, es el momento. Brinqué del pasillo a la calle; caminé a mayor distancia para mejorar mi campo visual. A lo largo del recorrido X intentó pedir un taxi, intentó, volteando de soslayo, ubicarme entre la multitud, y al no conseguirlo abandonó su papel de presa, volvió a ser él, el verdadero, el novelista gigante ,humilde , el novelista sin miedo, el mismo que yo necesitaba para no morir y el mismo al que le toqué la espalda con el filo de mi cuchillo. Suave, le dije, camina suave y hacia donde yo te diga. ¿Qué quieres?, inquirió, sobresaltado. Vi los vellos de su brazo levantarse. Tengo dinero, susurró. Acabo de cobrar. A mí no me interesa tu dinero, repuse, me interesa tu talento, me interesas tú, y no te queda mucho tiempo de vida. Estás enfermo, lo he visto en televisión. No podemos permitir que te vayas para siempre. No entiendo de qué hablas, dijo. Suave, exigí, suave, yo mismo me encargaré de llevarte a donde debemos ir. ¿Dónde es eso? Mi casa, contesté, iremos a mi casa y ahí podremos asegurarnos de que tu herencia intelectual nunca se pierda. Pero de qué manera conseguirás eso—bajó el tono de su voz, probablemente asumió que yo era un enfermo y debía tratarme con cautela—. No hace falta que me lleves a ningún lado. Toma el dinero que tengo aquí—metió la mano en el bolcillo del pantalón—son casi 15 mil pesos. Suave, repetí, enterrando un poco más el cuchillo en su espalda; la punta hizo brotar un piquete de sangre que se propagó en su playera. Aquí da vuelta. Luego, en la casa que ves ahí, la roja, quiero que subas las escaleras, entres junto conmigo y saludes a la señora que estará en la recepción. Es la casera, es una anciana, no podrá ayudarte. Quiero que la saludes y luego me sigas como si fueras mi amigo o mi amante. Correcto, dijo X, con la voz entrecortada.
Los logros se obtienen al llegar a la meta. La meta es el final del destino. Tú decides el destino. ¿Qué pasa si la casera pregunta mi nombre?, mencionó X. De una u otra forma darán contigo. En menos de una hora comenzarán a buscarme. Tengo una reunión en quince minutos. Calla, calla—puse el cuchillo cerca del omoplato y lo acaricié—. Sube las escaleras, haz lo que te dije.
Guardé el cuchillo en el saco. La casera nos miró extrañada, probablemente adivinado de qué se trataba aquel evento fortuito. Buena tarde Ignacio, dijo. Buena tarde señor… X, agregué, este es mi amigo X, señora. Vinimos a resolver unos asuntos financieros. Ella debió pensar: ¿Qué asuntos? , si las piezas de aquí son baño-habitación. No hay espacio ni para poner una mesa. Pero dijo: Ah, qué bueno, Ignacio, qué bueno conocerte un amigo. X sudaba, volteaba hacia los lados en busca de un objeto contundente. Algunas gotas de orina o unos gramos de mierda bajarán por su pierna en este momento, conjeturé. Bueno, seño, vamos a subir. Claro, que les vaya bien.
La televisión estuvo prendida desde la mañana, cuando vi en el noticiero matutino que X daría una conferencia. Le pedí amablemente que se sentara en el único sofá de la pieza. Pero me miraba estupefacto, petrificado. ¿Cuántos de tus libros preservas en tu casa?, pregunté ¿Qué?, contestó. No te hagas al listo—saqué el cuchillo. Le mostré las dos caras. Amabas reverberan con la luz que entraba a raudales por la ventana—. Es mejor que dejemos algo en claro: a todo lo que pregunte, tienes la obligación de responder. Puedo fumar, dijo X, como si no me hubiera escuchado. Sin con eso estarás tranquilo, sí, dije. Un paso después de la meta, es la victoria. La expectativa no debe opacarla. La realidad es el presente. X prendió el cigarro y el humo se filtró directamente hacia la ventana. Era una imagen hipnótica: él fumando, el humo rodeándolo como si tuviera vida propia y luego saliendo por la ventana, hacia la calle, como si quisiera auxiliarlo o indicarle una ruta de escape, algo imposible a esas alturas.
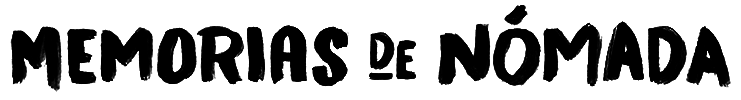
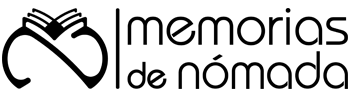



Todo un viaje por la cadena de momento… quiero tacos!