Por Nahum Chuil
Ilustración: Miss Kanto
Al ver a este hombre, se me oprimió el corazón. Parecía la imagen de la tristeza, de la angustia, en medio de una reunión alegre. Era el maestro un hombre como de cuarenta años, flaco, moreno, de ojos hundidos pero inteligentes, miserablemente vestido y trémulo
(Ignacio Manuel Altamirano)
Hace poco más de ciento cuarenta años, Ignacio Manuel Altamirano denunciaba insistentemente las condiciones de vida de los maestros en general, y de los rurales en particular. La década de los setenta del siglo XIX era un momento propicio para ello: tras la caída del segundo imperio con pies de barro, los liberales tenían el camino abierto para hacer volar su imaginación acerca del tipo de país que requerían sus intereses de grupo, siendo Estados Unidos y la Europa occidental las premisas de un silogismo que, contra toda lógica, esperaba construir un conocimiento nuevo.
Altamirano, en este ir y venir de ideas, modelos, estrategias, valores y prebendas futuras, pugnó porque el Estado mexicano dirigiera la vista hacia la educación, esfera sepultada por el fango de tierra y sangre de la lucha civil, que había durado más de cincuenta años. En diversos órganos de difusión, el tixtleco publicó artículos como aquel cuyas palabras empleo como epígrafe en esta colaboración. Altamirano pensaba que era obligación del Estado mexicano solidificar las bases del sistema educativo, y acción inaplazable era trabajar por la conquista de la dignidad del profesorado, figura eclipsada por el oscuro brillo de la educación monacal.
Dignidad. Las novelas del siglo XIX solían presentar a tres personas como las más reputadas por las comunidades donde se desarrollaban sus historias: médicos, abogados y maestros. Desempeñarse en alguna de estas profesiones era sinónimo de tener un estatus reconocido y admirado por el resto de los personajes, incluso por los mismos protagonistas. Sin embargo, buena parte de la novela decimonónica mexicana era aspiracional, es decir, creaba mundos posibles deseados por sus autores, quienes usualmente pertenecían a una élite política. La realidad era distinta para el maestro mexicano: sin las bases de un sistema educativo funcional, aquél se veía condenado a ejercer una profesión sin mayor retribución que alguna compensación económica ocasional por parte del Estado. Ser maestro estaba lejos de ser una profesión deseada.
Triste es reconocerlo, pero a más de un siglo de distancia, dedicarse a la docencia aún no es reconocido por la sociedad como una profesión digna de respeto. Muchos factores han incidido en esta percepción, pero resulta lamentable que sea la propia escuela, como institución, la que se encargue de menospreciar la labor docente. Hablo específicamente de un buen número de escuelas particulares.
Existentes desde hace mucho tiempo en México, no fue sino hasta la década de los noventa, con las reformas en el ámbito de la educación, que se dio un boom en la creación de escuelas particulares, mismas que debían encargarse de satisfacer la demanda de estudiantes que no encontraban sitio en las del Estado.
Este fenómeno, históricamente, se ha enquistado en los niveles medio superior y superior, pues el sistema educativo mexicano no ha podido crear alternativas para dar cabida a las nuevas generaciones de estudiantes que concluyen sus estudios en los niveles respectivos.
Desde luego, la creación de escuelas privadas dista mucho de ser un hecho censurable: éstas son necesarias para brindar opciones de superación a miles de jóvenes que por diversas causas no pudieron seguir sus estudios en escuelas del Estado. Sin embargo, considero que, en el mejor de los casos, no existe una regulación efectiva hacia estos centros educativos, específicamente en las condiciones laborales del personal docente.
Al margen de la ley o usando vericuetos legaloides, miles de maestros mexicanos laboran en escuelas particulares bajo un esquema de contratos fantasma, es decir de palabra, dejándolos en la más absoluta incertidumbre al acercarse el final del periodo para el cual fueron requeridos sus servicios; otros tantos no han conocido los conceptos de aguinaldo o pago de vacaciones por su práctica docente y sí los de reducción de horas por falta de alumnado o el “apoyo” obligado en los eventos que la escuela lleva a cabo fuera del horario laboral del docente.
De igual modo, los directivos de estas instituciones privadas suelen escamotear derechos laborales básicos como el apoyo para la vivienda (INFONAVIT) y el acceso a la seguridad social (IMSS), arguyendo, entre otras razones, la falta de solidez en los ingresos del plantel o, en definitiva, condicionan el acceso a estos derechos planteándole al profesor que debe demostrar durante cierto tiempo (un semestre, un año…) su lealtad y compromiso hacia la escuela para ganar las prestaciones que por ley le deberían ser otorgadas.
En contraparte, suele presentarse una situación diferente con el personal administrativo, el cual sí goza de estos derechos desde el primer día laborado. En los hechos, esto representa pisotear la dignidad del profesor, pues tal gesto significa que el trabajo docente no merece mayor reconocimiento que el pago de un sueldo, en la mayoría de los casos ínfimo, por hora dada de clase, a pesar de que impartir una asignatura implica planeación y evaluación de aprendizajes, momentos del proceso educativo que el profesor está obligado a hacer fuera de su horario laboral sin retribución alguna.
Las consecuencias del panorama descrito son claras: en pleno siglo XXI, cuando organismos internacionales como la UNESCO urgen a los países miembros a mejorar la formación educativa de las siguientes generaciones para abatir rezagos, pobreza, fomentar la participación ciudadana y construir sociedades realmente democráticas y equitativas, en México asistimos a una nueva faceta de la precarización del quehacer docente: las fuerzas del mercado a las que obedece la lógica de las instituciones educativas privadas aparenta decantarse por el sacrificio de la calidad educativa que se imparte en sus aulas en aras de obtener el mayor volumen de réditos posible.
Hoy, quizá como Ignacio Manuel Altamirano palpó la desesperanza de los maestros mexicanos del siglo XIX, podemos percibir la opresión en el pecho que sienten los profesores de escuelas privadas que deben trasladarse de un trabajo a otro para alcanzar un sueldo que cubra con sus necesidades personales y/o las del hogar; a otro empleo en el cual sí se le proporcione las prestaciones que marca la ley o a emprender algún negocio propio con la esperanza de que todo irá mejor, de que su rol como maestro será reconocido en alguna oportunidad.
Si se considera que el principal servicio ofertado por una escuela particular es la adquisición de habilidades y conocimientos que el estudiante debe realizar para desenvolverse con suficiencia en su vida cotidiana, entonces resulta evidente que estos centros de trabajo deben dignificar la condición laboral de sus maestros para ensanchar los márgenes de posibilidad de que ese objetivo se cumpla: un docente que goce de un salario competitivo y de las prestaciones laborales que por ley le corresponden tiene más posibilidades de brindar lo mejor de sí que otro cuya situación de inestabilidad laboral puede originar distracciones o errores en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Si la conquista de la dignificación del maestro de escuela particular no desea ser analizada desde una perspectiva humanizante por esta sociedad seducida por los números y las estadísticas, quizá sea adecuado aproximarse al debate esgrimiendo argumentos construidos con base en el paradigma del pensamiento empresarial de la relación costo-beneficio. En cualquiera de ambos casos, urge llevar a cabo medidas que coadyuven al mejoramiento de la calidad de vida del profesor, pues ello repercutirá, invariablemente, en el incremento de la calidad educativa que tanto se ha deseado en México.
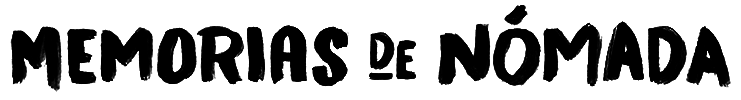
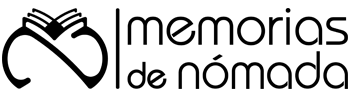



Un articulo estupendo. Me encantó la cantidad de informacion que facilitas. Te agradezco el esfuerzo.